El Nautilus queda rodeado de hielo por los cuatro costados a cuatrocientos metros de la superficie de mar, y su tripulación se ve abocada a morir por aplastamiento entre las grandes moles de hielo, o bien por asfixia por falta de aire.
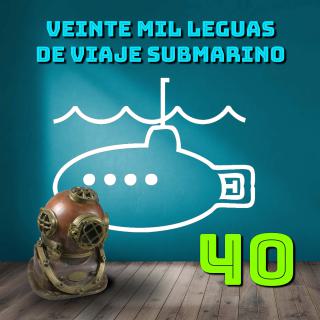
Así pues, por encima y por debajo, el Nautilus se hallaba rodeado de un impenetrable muro de hielo. Estábamos prisioneros de la banquisa. El canadiense había dado un puñetazo a una mesa, Conseil callaba y yo miré al capitán, que había recobrado su habitual impasibilidad y, con los brazos cruzados, reflexionaba. El Nautilus no se movía.
El capitán habló de nuevo:
—Señores —dijo, con voz tranquila—, hay dos formas de morir en la situación en que nos hallamos.
Aquel inexplicable personaje parecía un profesor de matemáticas que hiciera una demostración a sus alumnos.
—La primera es morir aplastados. La segunda, morir asfixiados. Excluyo la posibilidad de morir de hambre, porque sin duda las provisiones del Nautilus durarán más que nosotros. Preocupémonos, pues, de las posibilidades de aplastamiento y asfixia.
—En cuanto a la asfixia, capitán, no hay que temerla, porque nuestros depósitos están llenos —respondí.
—Cierto, pero sólo nos darán aire durante dos días. Llevamos treinta y seis horas sumergidos y ya la atmósfera enrarecida del Nautilus necesita renovarse. Dentro de cuarenta y ocho horas nuestra reserva se habrá agotado.
—Entonces, capitán, tenemos que liberarnos antes de que pasen cuarenta y ocho horas.
—Lo intentaremos al menos perforando la muralla que nos rodea.
—¿Por dónde?
—Eso nos lo dirá la sonda. Voy a encallar el Nautilus en el banco inferior y mis hombres, vestidos con sus escafandras, atacarán el iceberg por su pared menos gruesa.
—¿Se pueden abrir los paneles del salón?
—No hay inconveniente, pues estamos parados.
El capitán Nemo salió y al poco unos silbidos me indicaron que el agua entraba en los depósitos. El Nautilus descendió lentamente y se posó en el fondo helado a una profundidad de trescientos cincuenta metros.
—Amigos —dije—, la situación es grave, pero cuento con vuestro valor y vuestra energía.
—Señor —dijo el canadiense—, este no es momento para abrumarle con mis recriminaciones. Estoy dispuesto a lo que sea por la salvación común.
—Bien, Ned —dije, tendiéndole la mano.
—Y añadiré —prosiguió— que soy tan diestro manejando el pico como el arpón. Conque, si puedo ser útil al capitán, aquí me tiene.
—No rechazará su ayuda. Venga conmigo, Ned.
Conduje al canadiense al camarote donde los tripulantes del Nautilus se estaban poniendo sus escafandras. Comuniqué al capitán la propuesta de Ned, que fue inmediatamente aceptada. El canadiense se embutió en su traje marino y enseguida estuvo tan preparado como sus compañeros de faena. Cada uno de ellos llevaba a la espalda el aparato Rouquayrol, con una buena reserva de aire puro procedente de los depósitos. Préstamo considerable pero necesario, tomado de la reserva del Nautilus. En cuanto a las lámparas Ruhmkorff, resultaban inútiles en aquellas aguas luminosas y saturadas de rayos eléctricos.
Cuando Ned estuvo vestido, regresé al salón, donde los cristales seguían descubiertos, y, junto a Conseil, examiné las capas circundantes que sostenían al Nautilus.
Instantes después vimos a doce miembros de la tripulación poner el pie sobre el banco de hielo, entre ellos a Ned Land, reconocible por su estatura. El capitán Nemo estaba con ellos.
Antes de proceder a la perforación de las murallas, mandó efectuar sondeos para asegurar que el trabajo se realizaba en la dirección adecuada. Se sumergieron largas sondas en las paredes laterales, pero quince metros más allá también se vieron detenidas por la espesa muralla. Era inútil atacar la superficie superior, pues era la banquisa misma, con más de cuatrocientos metros de altura. El capitán mandó sondear entonces la superficie inferior. Allí, una pared de diez metros nos separaba del agua, tal era el espesor del ice-field. Por lo tanto, se trataba de cortar un trozo igual en superficie a la línea de flotación del Nautilus. Había, pues, que arrancar unos seis mil quinientos centímetros cúbicos para abrir un agujero por el que descender bajo el campo de hielo.
Se empezó a trabajar de inmediato con un tesón infatigable. En vez de perforar alrededor del Nautilus, lo que hubiera entrañado dificultades aún mayores, el capitán Nemo mandó cavar la inmensa fosa a ocho metros de su línea de babor. Luego, sus hombres taladraron simultáneamente varios puntos de su circunferencia. Pronto los picos atacaron vigorosamente la materia compacta, arrancando grandes bloques de la masa helada. Por un curioso efecto de peso específico, esos bloques, menos pesados que el agua, salían volando, por así decirlo, hasta la bóveda del túnel, que espesaba por arriba lo que disminuía por abajo. Pero poco importaba con tal de que la pared inferior adelgazase otro tanto.
Tras dos horas de arduo trabajo, Ned Land regresó extenuado. Él y sus compañeros fueron reemplazados por nuevos trabajadores, a los que nos unimos Conseil y yo, bajo la dirección del segundo del Nautilus.
El agua me pareció particularmente fría, pero pronto entré en calor manejando el pico. Tenía una gran libertad de movimentos, pese a efectuarlos bajo una presión de treinta atmósferas.
Cuando, tras dos horas de trabajo, volví para comer algo y descansar, encontré una notable diferencia entre el fluido puro que me proporcionaba el aparato de Rouquayrol y la atmósfera del Nautilus, cargada ya de ácido carbónico. El aire llevaba cuarenta y ocho horas sin renovarse y sus cualidades vivificantes se habían debilitado considerablemente. Pero, transcurridas doce horas, sólo habíamos arrancado una capa de hielo de un metro de espesor en la superficie delimitada, es decir, unos seiscientos metros cúbicos. Admitiendo que se hiciera el mismo trabajo cada doce horas, todavía harían falta cinco noches y cuatro días para llevar a buen término nuestra empresa.
—¡Cinco noches y cuatro días! Sólo nos queda aire para dos días en los depósitos —dije a mis compañeros.
—Sin contar con que, una vez fuera de esta condenada cárcel, seguiremos aprisionados bajo la banquisa y sin comunicación posible con la atmósfera —replicó Ned.
Reflexión acertada. ¿Quién podía prever el mínimo de tiempo necesario para nuestra liberación? ¿Acaso no nos habríamos asfixiado antes de que el Nautilus hubiera podido emerger a la superficie? ¿Estaba destinado a perecer en esa tumba de hielo con todos sus pasajeros? La situación parecía terrible, pero cada uno de nosotros le había plantado cara y estaba decidido a cumplir con su deber hasta el final.
Según mis previsiones, durante la noche se arrancó otra capa de un metro al inmenso alvéolo. Pero cuando por la mañana, vestido con mi escafandra, recorrí la masa líquida a una temperatura de unos seis o siete grados bajo cero, noté que las murallas laterales se iban cerrando poco a poco. Las capas de agua alejadas de la fosa, que no habían sido calentadas por el trabajo de los hombres y de las herramientas, tendían a solidificarse. Ante este nuevo e inminente peligro, ¿qué sería de nuestras posibilidades de salvación y cómo impedir la solidificación del medio líquido, que reventaría las paredes de Nautilus como si fueran de cristal?
No dije nada de ese nuevo peligro a mis dos compañeros. ¿Para qué arriesgarse a abatir la energía que empleaban en el penoso trabajo de salvamento? Pero cuando regresé a bordo señalé al capitán esa grave complicación.
—Lo sé —me dijo con ese tono tranquilo que no podían alterar ni las más terribles conjeturas—. Es un peligro más, pero no veo ningún medio de evitarlo. La única posibilidad de salvarnos es ser más rápidos que la solidificación. Se trata de llegar los primeros. Eso es todo.
¡Llegar los primeros! En fin, debería haberme acostumbrado a su forma de hablar.
Aquel día manejé el pico con tesón durante varias horas. El trabajo me ayudaba a aguantar. Además, trabajar suponía salir del Nautilus, respirar directamente el aire puro procedente de los depósitos y suministrado por los aparatos y abandonar una atmósfera enrarecida y viciada.
Por la noche habíamos excavado un metro más de fosa. De regreso a bordo, me sentí asfixiado por el ácido carbónico que saturaba el aire. ¡Y no tener los medios químicos que nos hubieran permitido expulsar ese gas nocivo! Oxígeno no nos faltaba, pues toda esa agua lo contenía en cantidades considerables y, descomponiéndolo con nuestras poderosas pilas, nos habría restituido el fluido vivificante. Yo había pensado en ello, sabiéndolo inútil, pues el ácido carbónico producido por nuestra respiración había invadido todas las partes del barco. Para absorberlo habría hecho falta llenar recipientes de potasa cáustica y agitarlos sin cesar. Pero carecíamos de esa materia a bordo y nada podía reemplazarla.
Aquella tarde el capitán Nemo tuvo que abrir las válvulas de sus depósitos y lanzar algunas columnas de aire puro al interior del Nautilus. Sin esa precaución no nos habríamos despertado.
Al día siguiente, 26 de marzo, reanudé mi trabajo de minero perforando el quinto metro. Las paredes laterales y la superficie inferior de la banquisa se espesaban visiblemente. Era evidente que se unirían antes de que el Nautilus hubiera logrado liberarse. Por un momento me venció la desesperación y a punto estuve de soltar el pico. Para qué picar si iba a morir ahogado, aplastado por el agua que se volvía piedra, un suplicio que no habrían podido inventar ni los más feroces salvajes. Me parecía estar entre las formidables fauces de un monstruo que se iban cerrando irremisiblemente.
En ese momento el capitán Nemo, que dirigía el trabajo al tiempo que trabajaba, pasó a mi lado. Le toqué con la mano y le señalé las paredes de nuestra prisión. La muralla de estribor había avanzado a menos de cuatro metros del Nautilus. El capitán me comprendió y con un gesto me indicó que lo siguiera. Regresamos a bordo. Me quité la escafandra y le acompañé al salón.
—Señor Aronnax, hay que intentar algún medio heroico de salir de aquí o quedaremos sellados en esta agua solidificada como en el cemento.
—Sí, pero ¿qué hacer?
—¡Si mi Nautilus fuera lo bastante fuerte para soportar esta presión sin quedar aplastado! —exclamó.
—¿Y bien? —pregunté, sin captar la idea del capitán.
—¿No comprende que la congelación del agua vendría en nuestra ayuda? ¿No ve que por su solidificación reventaría los bloques de hielo que nos aprisionan, igual que, cuando se congela, hace estallar las piedras más duras? ¿No se figura que sería un agente de salvación y no de destrucción?
—Sí, tal vez, capitán. Pero por muy resistente que sea el Nautilus no podrá soportar esa terrible presión sin quedar aplastado como una chapa.
—Lo sé. No hay que contar con el socorro de la naturaleza, sino con nosotros mismos. Hay que impedir la solidificación, frenarla como sea. No sólo se estrechan las paredes laterales, sino que apenas quedan diez pies de agua a proa y a popa del Nautilus. La congelación nos gana por todas partes.
—¿Cuánto tiempo nos permitirá respirar a bordo el aire de los depósitos?
El capitán me miró a los ojos.
—Pasado mañana los depósitos estarán vacíos.
Me invadió un sudor frío. Sin embargo, ¿por qué me sorprendía su respuesta? El 22 de marzo, el Nautilus se había sumergido en el mar libre del Polo. Estábamos a 26. Llevábamos cinco días viviendo de las reservas de a bordo. Y lo que quedaba de aire respirable había que conservarlo para los trabajadores. Mientras escribo esto, mi impresión es aún tan viva que un terror involuntario me embarga y siento que me falta el aire en los pulmones.
Entretanto, el capitán Nemo reflexionaba, silencioso e inmóvil. Era evidente que una idea le cruzaba por la mente, pero parecía descartarla, pues se respondía a sí mismo negativamente, hasta que de sus labios escaparon las siguientes palabras:
—¡Agua hirviendo!
—¿Agua hirviendo?
—Sí. Estamos encerrados en un espacio relativamente pequeño. ¿Acaso unos chorros de agua hirviendo, inyectada constantemente por las bombas del Nautilus, no elevarían la temperatura de este medio y retrasarían su congelación?
—Hay que probarlo —dije resueltamente.
—Hagámoslo, profesor.
El termómetro marcaba siete grados bajo cero en el exterior. El capitán Nemo me condujo a las cocinas, donde funcionaban grandes aparatos de destilación que suministraban agua potable por evaporación. Se llenaron de agua y el calor eléctrico de las pilas fue lanzado a través de los serpentines bañados por el líquido. En unos minutos, el agua había alcanzado los cien grados y fue enviada a las bombas al tiempo que un agua nueva la iba reemplazando. El calor producido por las pilas era tal que el agua fría extraída del mar llegaba hirviendo a los cuerpos de las bombas con sólo haber atravesado los aparatos.
A las tres horas de comenzada la operación, el termómetro marcaba seis grados bajo cero en el exterior. Se había ganado un grado y, dos horas después, el termómetro sólo marcaba cuatro grados.
—¡Lo conseguiremos! —dije al capitán, tras haber seguido y controlado mediante numerosas observaciones los progresos de la operación.
—Eso creo —me respondió—. No quedaremos aplastados. Sólo nos queda temer la asfixia.
Por la noche, la temperatura del agua subió a un grado bajo cero. Las inyecciones no pudieron llevarla más allá, pero como el agua marina se congela únicamente a cuatro grados bajo cero, me tranquilicé definitivamente respecto al peligro de solidificación.
Al día siguiente, 27 de marzo, ya se habían arrancado seis metros de hielo del alvéolo y sólo quedaban cuatro. Eso equivalía a cuarenta y ocho horas más de trabajo. Ya no se podía renovar el aire en el interior del Nautilus, por lo que aquella jornada se iba poniendo cada vez peor.
Una pesantez insoportable me abrumaba y a las tres de la tarde esa sensación de angustia llegó a un grado extremo. Los bostezos me dislocaban las mandíbulas, mis pulmones resollaban buscando el fluido comburente indispensable para la respiración y que se iba enrareciendo cada vez más. Tendido, sin fuerzas, casi inconsciente, el embotamiento se apoderó de mí. Mi buen Conseil, aquejado de los mismos síntomas, víctima de los mismos padecimientos, no me abandonaba, me cogía la mano, me animaba y aún le oía murmurar:
—¡Si pudiera no respirar para dejar más aire al señor!
Se me saltaban las lágrimas al oírle hablar así.
Aunque nuestra situación era insoportable en el interior, ¡con cuánta alegría y presteza nos poníamos las escafandras cuando nos llegaba el turno de trabajar! Los picos resonaban en la placa helada, los brazos se extenuaban y las manos se desollaban, pero ¡qué importaban el cansancio y las heridas! ¡El aire vital llegaba a los pulmones! ¡Respirábamos!
Y sin embargo, nadie prolongaba más de lo debido su trabajo submarino. Cumplida su tarea, cada uno entregaba a sus jadeantes compañeros el depósito que debía insuflarle vida. El capitán Nemo daba ejemplo y era el primero en someterse a esa severa disciplina. Llegado el momento, cedía su aparato a otro y regresaba a la atmósfera viciada de a bordo, siempre tranquilo, sin una queja o desfallecimiento.
Aquel día se realizó el trabajo habitual con más vigor aún. Sólo quedaban dos metros por arrancar en toda la superficie. Dos metros nos separaban del mar libre. Pero los depósitos estaban casi vacíos de aire y lo poco que quedaba debía reservarse para los trabajadores. Ni un átomo para el Nautilus.
Cuando regresé a bordo sentí que me ahogaba. ¡Qué noche! No sabría representarla, pues tales padecimientos no pueden describirse. Al día siguiente me costaba respirar. Los dolores de cabeza se mezclaban con terribles mareos que me hacían sentirme ebrio. Mis compañeros experimentaban los mismos síntomas y algunos miembros de la tripulación daban estertores.
Aquel día, el sexto de nuestro encierro, el capitán Nemo, al parecerle demasiado lentos el pico y la pala, decidió aplastar la capa de hielo que aún nos separaba de la franja líquida. Aquel hombre había conservado su sangre fría y su energía, domando los dolores físicos mediante su fuerza moral. Pensaba, calculaba y actuaba.
A una orden suya, el barco fue liberado, es decir, se zafó de la capa helada por un cambio de peso específico y, cuando empezó a flotar, fue halado para llevarlo a la inmensa fosa trazada según su línea de flotación. Luego, llenando sus depósitos de agua, descendió y quedó encajado en el alvéolo.
Toda la tripulación regresó a bordo y se cerró la doble puerta de comunicación. El Nautilus reposaba sobre la capa de hielo, que no tenía ni un metro de espesor y que las sondas habían perforado por mil sitios.
Se abrieron al máximo las válvulas de los depósitos y cien metros cúbicos de agua se precipitaron en su interior, aumentando en cien mil kilos el peso del Nautilus.
Olvidando nuestros sufrimientos, todavía esperanzados, aguardábamos y escuchábamos. Nos jugábamos nuestra salvación a una última baza.
Pese a los zumbidos que llenaban mi cabeza, pronto oí los temblores bajo el casco del Nautilus. Se produjo un desnivel, el hielo crujió con un ruido singular, parecido al del papel al rasgarse, y el Nautilus descendió.
—¡Pasamos! —me dijo Conseil al oído.
Incapaz de responderle, cogí su mano y la apreté en una convulsión involuntaria.
De repente el Nautilus, llevado por su tremenda sobrecarga, se hundió como una bala en las profundidades, precipitándose como lo hubiera hecho en el vacío.
Toda la fuerza eléctrica se aplicó a las bombas, que enseguida comenzaron a expulsar el agua de los depósitos. Pasados unos minutos, se frenó la caída. Muy pronto el manómetro indicó un movimiento ascensional. La hélice, accionada a toda velocidad, sacudió hasta los pernos del casco de acero y nos impulsó hacia el norte.
Pero ¿cuánto duraría la navegación bajo la banquisa hasta el mar libre? ¿Un día más? Para entonces ya me habría muerto.
Medio tumbado en un diván de la biblioteca, sentía que me ahogaba. Tenía la cara lívida, los labios azules y los sentidos embotados. Ni oía ni veía nada, había perdido la noción del tiempo y no podía contraer los músculos. Así transcurrieron las horas, no sabría decir cuántas, pero tuve conciencia de que comenzaba mi agonía y comprendí que iba a morir.
Súbitamente volví en mí, al sentir unas bocanadas de aire penetrando en mis pulmones. ¿Habíamos subido a la superficie? ¿Habíamos atravesado la banquisa? ¡No! Eran Ned y Conseil, mis dos grandes amigos, que se sacrificaban para salvarme. Aún quedaban unos átomos de aire en el fondo de un aparato y, en vez de respirarlo, lo habían reservado para mí. Mientras ellos se ahogaban, me insuflaban la vida gota a gota. Intenté rechazar el aparato, pero me sujetaron las manos y durante unos instantes respiré con fruición.
Miré el reloj. Eran las once de la mañana. Debíamos de estar a 28 de marzo. El Nautilus volvía a navegar a una formidable velocidad de cuarenta millas por hora, retorciéndose bajo las aguas.
¿Dónde estaba el capitán Nemo? ¿Había sucumbido? ¿Sus compañeros habían muerto con él?
El manómetro indicó que nos hallábamos a tan sólo veinte pies de la superficie. Un simple campo de hielo nos separaba de la atmósfera. ¿No se podía romper? Tal vez. En cualquier caso, el Nautilus iba a intentarlo. Sentí, en efecto, que adoptaba una posición oblicua, bajando la popa y levantando el espolón. La introducción de agua había bastado para romper su equilibrio. Luego, impulsado por su poderosa hélice, atacó el ice-field por debajo como un formidable ariete. Lo iba reventando poco a poco, se retiraba e impactaba a toda velocidad contra el campo que se resquebrajaba, hasta que, tomando un impulso extremo, se lanzó sobre la superficie helada, aplastándola bajo su peso.
Se abrió, o mejor dicho, se arrancó la escotilla, y el aire puro entró a raudales por todas las secciones del Nautilus.
- 10 reads

