Aronnax, Conseil y Ned Land contactan con los misteriosos navegantes de la increíble nave submarina que causó su caída al mar y su posterior rescate.
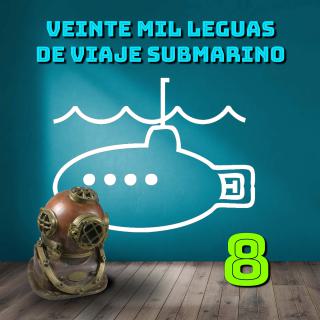
Este rapto, ejecutado tan brutalmente, se había realizado con la rapidez de un relámpago. Ni mis compañeros ni yo tuvimos tiempo de identificar nada. Desconozco lo que sintieron ellos al verse introducidos en aquella prisión flotante, pero yo experimenté un súbito escalofrío que me heló la piel. ¿Con quién nos enfrentábamos? Probablemente con unos piratas de nuevo cuño que explotaban el mar a su manera.
Nada más cerrarse el estrecho panel me envolvió una profunda oscuridad. Mis ojos, impregnados de la luz exterior, no podían distinguir nada. Sentía cómo mis pies descalzos se agarraban a los peldaños de una escalera de hierro. Ned Land y Conseil, fuertemente maniatados, me seguían. Al pie de la escalera se abrió una puerta que se cerró inmediatamente sobre nosotros con gran estruendo.
Estábamos solos. ¿Dónde? No podía decirlo, ni apenas imaginarlo. Todo estaba oscuro, tan profundamente oscuro que, pasados unos minutos, mis ojos aún no habían podido distinguir ni uno solo de esos vagos destellos que flotan en las noches más cerradas.
Ned Land, furioso por esa forma de actuar, daba rienda suelta a su indignación.
—¡Por todos los diablos! —exclamó—. ¡Esta gente podría dar lecciones de hospitalidad a los caledonianos! ¡Sólo les falta ser antropófagos, y no me sorprendería que así fuera! Pero prometo que no me dejaré comer sin protestar.
—Calma, amigo Ned, calma —respondió tranquilamente Conseil—. No se sofoque antes de tiempo. Todavía no estamos en la parrilla.
—En la parrilla, puede que no —replicó el canadiense—, pero en el horno, seguro. Esto está muy oscuro. Afortunadamente, llevo mi bowie-knife conmigo y siempre veo lo bastante para utilizarlo. El primero de esos bandidos que me ponga la mano encima…
—No se enfurezca, Ned —le dije al arponero—, y no nos comprometa con violencias inútiles. ¿Quién sabe si no estarán escuchándonos? Es mejor que tratemos de averiguar dónde estamos.
Avancé a tientas. Anduve cinco pasos y me topé con una muralla de hierro, hecha de placas remachadas. Al volverme choqué con una tabla de madera, junto a la que había varios taburetes. El suelo de aquella celda estaba cubierto por una espesa capa de cáñamo que amortiguaba el ruido de las pisadas. Los muros desnudos no mostraban indicios de puerta ni ventanas. Conseil, que había dado la vuelta en sentido inverso, se encontró conmigo y juntos volvimos al centro del camarote, que tendría unos veinte pies de largo por diez de ancho. En cuanto a su altura, Ned Land, pese a su gran envergadura, no pudo medirla.
Había transcurrido media hora sin que la situación se modificara cuando nuestros ojos pasaron súbitamente de una oscuridad extrema a la luz más cegadora.
La celda se iluminó de repente, es decir, se llenó de una materia luminosa tan intensa que al principio no pude aguantar su resplandor. En su blancura e intensidad reconocí el fulgor eléctrico que producía en torno al barco submarino un extraordinario fenómeno de fosforescencia. Cerré los ojos sin querer y, al volver a abrirlos, vi que el agente luminoso provenía de un globo esmerilado encajado en el techo del camarote.
—¡Por fin se ve claro! —exclamó Ned Land, quien, cuchillo en mano, se mantenía a la defensiva.
—Sí, pero la situación es igual de oscura —respondí, jugando con la antítesis.
—No se impaciente el señor —dijo el imperturbable Conseil.
La súbita iluminación del camarote me había permitido examinarlo con todo detalle. Sólo contenía la mesa y cinco banquetas. La puerta invisible debía estar herméticamente cerrada. Ningún ruido llegaba a nuestros oídos. Todo parecía estar muerto en el interior del barco. ¿Avanzaba, se mantenía en la superficie o sumergido en las profundidades? Imposible adivinarlo.
Pero el globo luminoso se había encendido por alguna razón y eso me hacía esperar que los miembros de la tripulación no tardarían en aparecer. Cuando se olvida a los prisioneros no se iluminan las mazmorras.
No me equivocaba. Se oyó un ruido de cerrojos, la puerta se abrió y aparecieron dos hombres.
Uno era de pequeña estatura y complexión vigorosa, ancho de hombros, de miembros robustos, cabeza imponente, cabello negro y abundante, bigote poblado, la mirada viva y penetrante. Todo él reflejaba la vivacidad meridional que caracteriza en Francia a los pueblos provenzales. Diderot opinaba, con razón, que el gesto del hombre es metafórico, y aquel hombre era ciertamente la prueba viviente de tal afirmación. Se adivinaba que en su lenguaje habitual debía de prodigar las prosopopeyas, metonimias e hipálages, cosa que, por otra parte, no pude comprobar, pues delante de mí empleó en todo momento un idioma singular y del todo incomprensible.
El segundo desconocido merece una descripción más detallada. Un discípulo de Gratiolet o de Engel hubiera leído en su fisonomía como en un libro abierto. Reconocí sin vacilar sus cualidades dominantes: confianza en sí mismo, pues su cabeza se elevaba noblemente sobre el arco formado por la línea de los hombros y sus ojos negros miraban con fría seguridad; calma, pues su piel, más pálida que cetrina, revelaba un carácter imperturbable; energía, como demostraba la rápida contracción de sus músculos superciliares; y, por último, coraje, pues su poderosa respiración denotaba una gran expansión vital.
Añadiré que aquel hombre era orgulloso, que su mirada firme y serena parecía reflejar pensamientos elevados y que, de todo el conjunto, de la homogeneidad expresiva en los gestos del cuerpo y del rostro, se deducía, según las observaciones de los fisonomistas, una indiscutible franqueza.
Me sentí espontáneamente tranquilizado en su presencia y pensé que la entrevista iría bien.
No habría podido precisar si aquel personaje tenía treinta y cinco o cuarenta años. Era alto, de frente ancha, nariz recta, la boca claramente dibujada, dientes magníficos, manos finas y alargadas, eminentemente «psíquicas», para emplear un término propio de la quiromancia, es decir, dignas de servir a un alma elevada y pasional. Aquel hombre componía ciertamente el tipo más admirable que yo nunca había conocido. Detalle particular: sus ojos, un poco alejados entre sí, podían abarcar simultáneamente casi un cuarto del horizonte. Esa facultad —como comprobé más tarde— iba acompañada de un poder de visión superior incluso al de Ned Land. Cuando aquel desconocido se fijaba en un objeto, la línea de sus cejas se fruncía, sus grandes párpados se contraían para circunscribir las pupilas y restringir así la extensión del campo visual, y entonces miraba. ¡Y qué mirada! ¡Cómo aumentaba los objetos empequeñecidos por la lejanía! ¡Cómo te penetraba hasta el alma! ¡Cómo perforaba las capas líquidas, tan opacas a nuestros ojos! ¡Cómo leía en lo más profundo del mar…!
Los dos desconocidos, tocados con gorros de piel de nutria marina y calzados con botas de mar hechas con piel de foca, llevaban ropas de un tejido especial que dejaban al cuerpo una gran libertad de movimientos.
El más alto de los dos —evidentemente, el jefe a bordo— nos examinó con extremada atención y sin decir palabra. Luego, volviéndose hacia su compañero, le dijo algo en una lengua que no pude reconocer. Era un idioma sonoro, armonioso, flexible, cuyas vocales parecían someterse a una acentuación muy variada.
El otro respondió con un movimiento de cabeza, añadió dos o tres palabras totalmente incomprensibles y pareció interrogarme directamente con la mirada.
Respondí en francés que no entendía su lengua, pero él pareció no comprenderme y la situación se tornó bastante embarazosa.

—Continúe el señor contándoles nuestra historia —me dijo Conseil—. Quizá estos caballeros capten algunas palabras.
Comencé nuevamente el relato de nuestras aventuras, articulando claramente las sílabas y sin omitir un solo detalle. Enuncié nuestros nombres y profesiones para luego presentarnos formalmente como el profesor Aronnax, su criado Conseil y Ned Land, el arponero.
El hombre de ojos dulces y serenos me escuchó tranquila, cortésmente incluso, y con notable atención. Pero nada en su fisonomía indicaba que hubiera comprendido mi historia. Cuando hube terminado, no dijo una sola palabra.
Quedaba el recurso del inglés. Quizá pudiéramos entendernos en esta lengua casi universal. Yo la conocía, igual que el alemán, lo bastante para leerla sin dificultad, pero no para hablarla correctamente. Pero en ese momento lo importante era hacerse entender.
—Adelante, Ned, es su turno —dije al arponero—. Eche mano del mejor inglés que haya hablado nunca un anglosajón, a ver si tiene más fortuna que yo.
Ned no se hizo de rogar y repitió mi historia, que entendí a grandes rasgos. El fondo era el mismo, aunque variaba en la forma. El canadiense, llevado por su carácter, le dio una gran viveza. Se quejaba enérgicamente de haber sido confinado contra lo que dicta el derecho de gentes, preguntó en virtud de qué ley se le retenía así, amenazó con perseguir a los que le secuestraban indebidamente, invocó el habeas corpus, forcejeó, gesticuló, gritó y, finalmente, dio a entender con un gesto expresivo que nos moríamos de hambre.
Lo que era absolutamente cierto, aunque casi lo habíamos olvidado.
Para su sorpresa, el arponero no pareció haber sido más inteligible que yo. Nuestros visitantes ni parpadeaban y era evidente que no entendían la lengua de Arago ni la de Faraday.
Desconcertado, tras haber agotado inútilmente nuestros recursos filológicos, ya no sabía qué más hacer cuando Conseil me dijo:
—Si el señor me autoriza, lo diré en alemán.
—¡Cómo! ¿Sabes alemán?
—Como un flamenco, con permiso del señor.
—Por supuesto. Adelante, muchacho.
Y Conseil, con su voz tranquila, contó por tercera vez las diversas peripecias de nuestra historia. Pero, pese a los elegantes giros y a la bella acentuación del narrador, la lengua alemana no tuvo ningún éxito.
Finalmente, desesperado, reuní lo poco que recordaba de mis primeros estudios y me lancé a narrar nuestras aventuras en latín. Cicerón se habría tapado los oídos y me habría mandado a la cocina, pero salí adelante como pude, con el mismo resultado negativo.
Abortada definitivamente esta última tentativa, los dos desconocidos cambiaron algunas palabras en su lengua incomprensible y se retiraron, sin tan siquiera dirigirnos uno de esos gestos tranquilizadores que funcionan en todos los países del mundo. La puerta se cerró tras ellos.
—¡Es una infamia! —exclamó Ned Land, estallando por enésima vez—. ¡Les hablamos en francés, inglés, alemán y latín a esos bandidos y ninguno de ellos tiene la cortesía de responder!
—Calma, Ned —dije al fogoso arponero—, la cólera no conduce a nada.
—¿Sabe, profesor —respondió nuestro irascible compañero—, que podemos morir de hambre en esta jaula de hierro?
—¡Bah! —dijo Conseil, filosóficamente—, aún podemos aguantar bastante tiempo.
—Amigos —dije—, no hay que desesperar. Nos hemos visto en peores lances. Os pido que esperéis un poco antes de formaros una opinión sobre el comandante y la tripulación de este barco.
—Mi opinión es muy clara —replicó Ned Land—. Son unos bandidos…
—Bien, ¿y de qué país?
—¡Del país de los bandidos!
—Ned, ese país todavía no viene señalado en el mapamundi, y confieso que la nacionalidad de los dos desconocidos es difícil de determinar. Ni ingleses ni franceses ni alemanes, eso es todo lo que puede afirmarse. Sin embargo, yo diría que el comandante y su segundo han nacido en latitudes bajas. Hay algo de meridional en ellos, aunque su tipo físico no me permite precisar si son españoles, turcos, árabes o indios. Su lengua, por otra parte, es absolutamente incomprensible.
—Ese es el inconveniente de no saber todas las lenguas, o la desventaja de no tener una sola —respondió Conseil.
—No serviría de nada —respondió Ned Land—. ¿No ven que esta gente tiene una lengua propia, inventada para desanimar a las buenas gentes que piden de comer? Abrir la boca, mover las mandíbulas, los dientes y los labios, ¿no es algo que se comprende fácilmente en todos los países del mundo? ¿Acaso no significa «¡Tengo hambre! ¡Dadme de comer!», en Québec como en Pomotú, en París como en las antípodas?
—¡Oh! —exclamó Conseil—. Hay naturalezas tan obtusas…
Mientras decía esto, se abrió la puerta y entró un criado. Nos traía ropa, chaquetas y pantalones de mar, hechos de un tejido cuya naturaleza no pude reconocer. Me los puse rápidamente, y lo mismo hicieron mis compañeros.
Entretanto, el criado —mudo, tal vez sordo— había puesto la mesa para tres.
—Esto es algo serio, y pinta bien —dijo Conseil.
—¡Bah! —respondió el rencoroso arponero—. ¿Qué diablos espera que comamos aquí? ¿Foie de tortuga, filete de tiburón o bistec de perro marino?
—Pronto lo veremos —dijo Conseil.

Los platos, cubiertos con su tapadera de plata, fueron colocados simétricamente en el mantel. Nos sentamos a la mesa. Decididamente nos las veíamos con gente civilizada y, de no ser por la luz eléctrica que nos inundaba, me hubiera creído en el comedor del hotel Adelphi de Liverpool, o del Gran Hotel de París. Sin embargo he de decir que no había ni pan ni vino. El agua era fresca y clara, pero agua al fin y al cabo, lo que no fue del agrado de Ned Land. Entre los platos que nos sirvieron, reconocí diversos pescados finamente aderezados, pero hubo otros, excelentes por otra parte, sobre los que no pude pronunciarme, y ni siquiera habría sabido decir a qué reino (vegetal o animal) pertenecían. En cuanto al servicio de mesa, era elegante y de un gusto exquisito. Cada utensilio, cuchara, tenedor, cuchillo y plato llevaba una letra rodeada por una divisa en exergo. He aquí su reproducción exacta:

¡Móvil en el elemento móvil! Esa divisa se aplicaba con toda justicia al aparato submarino, siempre que se tradujera la preposición «in» por «en» y no por «sobre». La letra N probablemente era la inicial del nombre del enigmático personaje que reinaba en el fondo de los mares.
Ned y Conseil no se hacían tantas reflexiones. Simplemente devoraban, y no tardé en imitarles. Me sentía más tranquilo respecto a nuestra suerte, y me parecía evidente que nuestros anfitriones no querían dejarnos morir de inanición.
Pero todo pasa en este mundo, incluso el hambre de los que no han comido en quince horas. Saciado nuestro apetito, sentimos la imperiosa necesidad de dormir. Reacción muy natural tras la interminable noche que habíamos pasado luchando contra la muerte.
—De buena gana me echaría un sueñecito —dijo Conseil.
—Yo ya estoy durmiendo —respondió Ned Land.
Mis dos compañeros se echaron en la estera del camarote y pronto se sumieron en un profundo sueño.
Yo cedí menos fácilmente a la urgente necesidad de dormir. Demasiados pensamientos se agolpaban en mi mente, demasiadas preguntas sin resolver acudían en tropel, demasiadas imágenes me impedían cerrar los ojos. ¿Dónde estábamos? ¿Qué extraño poder nos transportaba? Sentí —o más bien creía sentir— que el aparato se sumergía hacia las capas más recónditas del mar. Violentas pesadillas me atormentaban. Vislumbraba en aquellos misteriosos parajes todo un mundo de animales desconocidos, de los que el barco submarino parecía ser un congénere, pues vivía, se movía y era tan fantástico como ellos… Luego, mi cerebro se calmó, mi imaginación se fundió en una vaga somnolencia y pronto caí en un sueño mortecino.
- 7 reads

