El capitán Nemo muestra al profesor Aronnax algunas de las maravillas que alberga su nave submarina, el Nautilus.
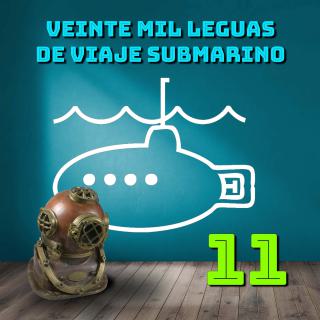
El capitán Nemo se levantó y yo lo seguí. Se abrió una doble puerta situada al fondo de la sala y entré en una habitación de dimensiones iguales a la que acababa de dejar.
Era una biblioteca. Altos muebles de palisandro negro con incrustaciones de cobre soportaban en sus grandes estantes un gran número de libros uniformemente encuadernados. Seguían el contorno de la sala y terminaban en su parte inferior en grandes divanes tapizados de cuero marrón y extraordinariamente cómodos. Unos pupitres móviles y ligeros, que se alejaban o acercaban a voluntad, permitían posar en ellos el libro de lectura. En el centro había una gran mesa cubierta de publicaciones, entre las que se veían algunos periódicos viejos. La luz eléctrica inundaba este armonioso conjunto, proyectada desde cuatro globos opalinos semiencajados en las volutas del techo. Contemplé admirado aquella sala tan ingeniosamente amueblada, y no podía creer lo que veían mis ojos.
—Capitán Nemo —le dije a mi anfitrión, que acababa de recostarse en un diván—, esta biblioteca honraría más de un palacio de los continentes y me maravilla pensar que pueda seguirle al fondo de los mares.
—¿Dónde encontraría más soledad y silencio, profesor? —respondió el capitán Nemo—. ¿Su despacho en el Museo le ofrece un recogimiento tan absoluto?
—No, señor, y debo añadir que es muy pobre en comparación con el suyo. Usted tiene aquí seis o siete mil volúmenes…
—Doce mil, señor Aronnax. Son los únicos lazos que me ligan a la tierra. El mundo terminó para mí el día en que el Nautilus se sumergió por primera vez bajo las aguas. Ese día compré mis últimos libros y desde entonces quiero creer que la humanidad no ha pensado ni escrito nada más. Estos libros, profesor, están a su disposición y puede usarlos con toda libertad.
Di las gracias al capitán Nemo y me acerqué a los estantes de la biblioteca. En ella abundaban los libros de ciencia, moral y literatura escritos en todas las lenguas, pero no vi ni una sola obra de economía política, que parecían estar proscritas a bordo. Detalle curioso, todos los libros estaban clasificados sin un criterio fijo, en cualquier lengua en que estuvieran escritos, y esa mezcla demostraba que el capitán del Nautilus debía de leer frecuentemente los libros que cogía al azar.


Entre esas obras reconocí las obras maestras de los genios antiguos y modernos, es decir, las creaciones más bellas de la humanidad en historia, poesía, novela y ciencia, de Homero a Victor Hugo, de Jenofonte a Michelet, de Rabelais a Madame Sand. Pero la ciencia era la mejor representada en la biblioteca. Los libros de mecánica, balística, hidrografía, meteorología, geografía, geología, etc., ocupaban en ella un lugar no menos importante que las obras de historia natural, y comprendí que representaban la especialidad del capitán. Allí vi todo Humboldt, todo Arago, las obras de Foucault, de Henri Sainte-Claire Deville, de Chasles, de Milne-Edwards, de Quatrefages, de Tyndall, de Faraday, de Berthelot, del abad Secchi, de Petermann, del comandante Maury, de Agassiz, etc., las memorias de la Academia de las Ciencias, los boletines de diversas sociedades geográficas, etc., y, bien a la vista, los dos volúmenes que tal vez me habían valido el recibimiento relativamente caritativo del capitán Nemo. Entre las obras de Joseph Bertrand, su libro Los fundadores de la astronomía me dio incluso una fecha concreta. Como sabía que se había publicado en 1865, pude concluir que la instalación del Nautilus no databa de una época posterior. Así, hacía tres años como mucho que el capitán Nemo había comenzado su existencia submarina. Esperaba también que obras más recientes me permitiesen fijar esa fecha con exactitud, pero tenía tiempo para investigarlo y no quise retrasar más nuestro paseo por las maravillas del Nautilus.
—Señor —le dije al capitán—, le agradezco que haya puesto esta biblioteca a mi disposición. Hay aquí tesoros de la ciencia, y los aprovecharé.
—Esta sala no es sólo una biblioteca —dijo el capitán Nemo—, también es un fumadero.
—¿Un fumadero? ¿Así que se fuma a bordo?
—Sí.
—Entonces debo creer que mantiene contactos con La Habana.
—Ninguno —respondió el capitán—. Acepte este cigarro, señor Aronnax, y aunque no sea habano, le satisfará si es usted entendido.
Cogí el cigarro que me había ofrecido. Su forma recordaba a la del Londres, pero parecía fabricado con hojas de oro. Lo encendí en un pequeño brasero apoyado en un elegante pie de bronce, y aspiré las primeras caladas con la voluptuosidad de quien lleva dos días sin fumar.
—Es excelente —dije—, pero no es tabaco.
—En efecto. Este tabaco no viene de La Habana ni de Oriente. Es un tipo de alga rica en nicotina que me proporciona el mar, aunque en pequeñas cantidades. ¿Echa de menos los Londres?
—Capitán, los desprecio a partir de hoy.
—Fume, pues, a su antojo y sin discutir el origen de estos cigarros. No los ha controlado ninguna compañía tabacalera, pero no por ello son peores, creo yo.
—Al contrario.
El capitán Nemo abrió una puerta situada frente a la que me había dado acceso en la biblioteca, y pasé a un salón inmenso y espléndidamente iluminado.
Era un amplio cuadrilátero con esquinas achaflanadas, de diez metros de largo, seis de ancho y cinco de alto. Un techo luminoso, decorado con gráciles arabescos, irradiaba una luz clara y suave sobre las maravillas acumuladas en aquel museo. Porque se trataba de un verdadero museo en el que una mano inteligente y pródiga había reunido todos los tesoros de la naturaleza y el arte, con ese revoltijo artístico que distingue un taller de pintura.
Una treintena de cuadros de grandes maestros, enmarcados uniformemente y separados por resplandecientes panoplias, decoraban los muros cubiertos por tapices de un diseño austero. Vi allí telas de extraordinario valor y que en su mayor parte ya había admirado en las colecciones particulares europeas y en exposiciones de pintura. Las diversas escuelas de los maestros antiguos estaban representadas por una madonna de Rafael, una virgen de Leonardo da Vinci, una ninfa de Correggio, una mujer de Tiziano, una adoración de Veronese, una ascensión de Murillo, un retrato de Holbein, un monje de Velázquez, un mártir de Ribera, una kermesse de Rubens, dos paisajes flamencos de Teniers, tres pequeños cuadros de género de Gérard Dow, Metsu y Paul Potter, dos telas de Géricault y Prud’hon y unas marinas de Backhuysen y Vernet. Entre las obras de pintura moderna había cuadros pintados por Delacroix, Ingres, Decamps, Troyon, Meissonier, Daubigny, etc., y varias réplicas admirables de estatuas de mármol o bronce, según los más bellos modelos de la Antigüedad, se alzaban sobre sus pedestales en los ángulos de aquel magnífico museo. El estado de estupefacción que me había anunciado el comandante del Nautilus comenzaba a apoderarse de mí.
—Profesor —dijo aquel hombre singular—, disculpe el descuido con que lo recibo y el desorden que reina en este salón.
—Señor —respondí—, sin tratar de averiguar quién es usted, ¿puedo considerarle un artista?
—Un aficionado, nada más. En otro tiempo me gustaba coleccionar las bellas obras creadas por la mano del hombre. Era un ávido coleccionista, un buscador infatigable, y pude reunir algunos objetos de gran valor. Estos son mis últimos recuerdos de un mundo que ha muerto para mí. Sus artistas modernos son antiguos a mis ojos. Tienen dos o tres mil años de existencia y los confundo en mi mente. Los grandes maestros no tienen edad.
—¿Y estos músicos? —dije, señalando unas partituras de Weber, Rossini, Mozart, Beethoven, Haydn, Meyerbeer, Herold, Wagner, Auber, Gounod y otros muchos, esparcidas sobre un órgano de gran tamaño que ocupaba uno de los paneles del salón.
—Estos músicos son contemporáneos de Orfeo, porque las diferencias cronológicas se borran en la memoria de los muertos, y yo estoy muerto, profesor, tan muerto como aquellos de sus amigos que descansen a seis pies bajo tierra.
El capitán Nemo se calló y pareció perderse en una profunda ensoñación. Lo miré con viva emoción, analizando en silencio las peculiaridades de su fisonomía. Acodado en una preciosa mesa de mosaico, ya no me veía ni se acordaba de mi presencia.
Respeté su ensimismamiento y seguí examinando las curiosidades que adornaban el salón.
Junto a obras de arte, las rarezas naturales ocupaban un lugar muy importante. Consistían principalmente en plantas, conchas y otros productos del océano que debían de ser los hallazgos personales del propio capitán Nemo. En el centro del salón, un surtidor de agua iluminado eléctricamente caía sobre una pila formada por una sola tridacna. Esta concha, suministrada por el mayor de los moluscos acéfalos, formaba en sus bordes delicadamente festoneados una circunferencia de unos seis metros. Su tamaño superaba, pues, el de las hermosas tridacnas que la república de Venecia regaló a Francisco I y con las que la iglesia de Saint-Sulpice de París ha hecho dos gigantescas pilas de agua bendita.
En torno a la pila, en elegantes vitrinas sujetas por armazones de cobre, se hallaban clasificados y etiquetados los más preciosos productos marinos que jamás se hayan exhibido a la mirada de un naturalista. Se comprenderá, pues, mi alegría de profesor.
La rama de los zoófitos ofrecía curiosos ejemplares de sus dos grupos de pólipos y equinodermos. En el primer grupo había tubíporas; gorgonias dispuestas en abanico; esponjas de Siria; isis de las Molucas; penatulas; una admirable virgularia de los mares de Noruega; diversas ombelularias; alcionarios; toda una serie de las madréporas que mi maestro Milne-Edwards ha clasificado tan sabiamente en secciones, y entre las que distinguí adorables flabelinas, oculinas de la isla Borbón, el «carro de Neptuno» de las Antillas, espléndidas variedades de coral y, por último, todas las especies de los curiosos pólipos cuya unión forma islas enteras que algún día serán continentes. Dentro de los equinodermos, característicos por su envoltura espinosa, las asterias, estrellas de mar, pantacrinas, comátulas, asterófonos, erizos de mar, holoturias, etc., representaban la colección completa de los individuos de este grupo.
Un conquiliólogo un poco nervioso sin duda se habría extasiado ante otras vitrinas, más numerosas, en las que estaban clasificados los ejemplares de la rama de los moluscos. Vi allí una colección de valor incalculable y que no tendría tiempo de describir entera. Entre estos ejemplares, citaré de memoria: el elegante martillo real del océano Índico, cuyas manchas blancas uniformes resaltaban vívidamente sobre un fondo rojo y marrón; un espóndilo imperial de vivos colores y plagado de espinas, espécimen que escasea en los museos europeos y cuyo valor estimé en veinte mil francos; un martillo común de los mares de Australia, muy difícil de conseguir; berberechos exóticos de Senegal, frágiles bivalvos que un soplo de aire destruiría como una pompa de jabón; diversas variedades de regaderas de Java, especie de tubos calcáreos ribeteados de pliegues foliáceos, muy codiciados por los expertos; toda una serie de trocos, unos de color verdoso, pescados en los mares de América, y otros de un marrón rojizo, habitantes de los mares de Australia; estos, venidos del golfo de México y característicos por su concha imbricada, aquellos, esteléridos encontrados en los mares australes y, por último, el más singular de todos, el magnífico espolón de Nueva Zelanda; además, admirables tellinas sulfuradas, preciosas especies de citereas y venus, el cadrán tresillado de las costas de Tranquebar, la trocha jaspeada de nácar reluciente, los papagayos verdes de los mares de la China, el cono casi desconocido del género coenodulli, todas las variedades de porcelana que sirven de moneda en la India y en África, la «gloria del mar», la concha más preciada de las Indias orientales y, por último, las litorinas, delfínolas, turritelas, jantinas, óvulas, volutas, olivas, mitras, cascos, púrpuras, buccinos, arpas, rocas, tritones, ceritios, husos, estrombos, pteróceas, patelas, hiálidos y cleodoras, conchas delicadas y frágiles que la ciencia ha bautizado con los nombres más encantadores.
Aparte, en compartimentos especiales, se veían sartas de perlas de gran belleza que la luz eléctrica irisaba con destellos de fuego; perlas de color rosa arrancadas a los pinos marinos del mar Rojo; perlas verdes del hialótide iris; perlas amarillas, azules, negras; curiosos productos de diversos moluscos de todos los océanos y de ciertos mejillones de las corrientes del norte, y, por último, varios ejemplares de un valor incalculable destilados por las más raras pintadinas. Algunas de esas perlas superaban en grosor al huevo de una paloma y valían tanto o más que la que el viajero Tavernier vendió por tres millones al sah de Persia y eran superiores a la del imán de Mascate, que yo creía sin rival en el mundo.
Así pues, calcular el valor de aquella colección era, por así decirlo, imposible. El capitán Nemo debía de haber gastado millones para adquirir todos esos especímenes, y yo me estaba preguntando de dónde obtendría los medios para satisfacer sus caprichos de coleccionista cuando él me interrumpió, diciendo:
—Examine mis conchas, profesor. Pueden interesar a un naturalista, pero para mí tienen un encanto especial, puesto que las he cogido con mi propia mano y no hay mar en la tierra que haya escapado a mis exploraciones.
—Capitán, comprendo la alegría que da pasearse entre tales riquezas. Usted es de los que han hecho sus tesoros por sí mismos. Ningún museo de Europa posee una colección semejante de productos del océano. Pero si agoto mi admiración en ella, ¿qué me quedará para el barco que la transporta? No quiero descubrir secretos que sólo a usted pertenecen, pero le confieso que el Nautilus, la fuerza motriz que encierra, los aparatos que permiten maniobrarlo, el poderoso agente que lo anima, todo ello excita mi curiosidad. Veo colgados en las paredes de este salón instrumentos cuya utilidad desconozco. ¿Puedo saber…?
—Señor Aronnax, le dije que sería libre en mi barco y, por lo tanto, ninguna parte del Nautilus le está vedada. Así pues, puede examinarlo con detalle, y será un placer para mí hacer de cicerón.
—No sé cómo agradecérselo, pero no abusaré de su amabilidad. Sólo le preguntaré para qué sirven estos instrumentos de física.
—Profesor, estos instrumentos están también en mi camarote y allí tendré el placer de explicarle su finalidad. Pero antes venga a ver el camarote que tiene reservado. Debe saber cómo se alojará en el Nautilus.
Seguí al capitán Nemo, que, por una de las puertas abiertas en cada uno de los paneles del salón, me hizo volver a las crujías del barco. Me llevó hacia adelante y allí encontré no un camarote, sino una elegante habitación con cama, tocador y otros muebles.
Sólo pude dar las gracias a mi anfitrión.
—Su camarote es contiguo al mío —me dijo, abriendo una puerta—, y el mío da al salón que acabamos de dejar.
Entré en el camarote del capitán, de aspecto austero, casi monacal, y compuesto únicamente de una cama de hierro, una mesa de trabajo y algunos muebles de tocador, todo suavemente iluminado. Nada de lujos, sólo lo estrictamente necesario.
El capitán Nemo me señaló una silla.
—Siéntese, por favor.
Así lo hice, y él prosiguió diciendo:

