Aronnax y sus compañeros descubren la capacidad del Nautilus para desenvolverse entre los bancos de hielo que ocupan los mares que en torno al Polo Sur. La osadía de Nemo no parece tener límites, ya que parece dirigirse directamente hacia el Polo Sur, lo que asombra, una vez más, al profesor Aronnax y sus compañeros.
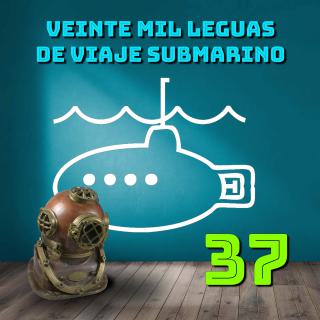
El Nautilus había retomado su imperturbable rumbo hacia el sur y seguía el meridiano 50 a una velocidad considerable. ¿Quería llegar al Polo? No lo creía, pues hasta entonces todas las tentativas por alcanzar ese punto del globo habían fracasado. Por otra parte, la estación estaba bastante avanzada, puesto que el 13 de marzo de las tierras árticas corresponde al 13 de septiembre de las regiones boreales, que abre el periodo equinoccial.
El 14 de marzo vi hielos flotantes a 55º de latitud, simples despojos blancuzcos de veinte o veinticinco pies de altura que formaban escollos contra los que rompía el mar. El Nautilus se mantenía en la superficie del océano. Tras haber pescado en los mares árticos, Ned Land estaba familiarizado con el espectáculo de los icebergs, pero Conseil y yo lo contemplábamos por primera vez.
A lo lejos, al sur, se extendía en la atmósfera una franja blanca y resplandeciente. Los balleneros la han denominado ice-blinck. Ni las nubes más espesas logran oscurecer esta banda luminosa, que anuncia la presencia de un pack o banco de hielo.
En efecto, pronto aparecieron bloques más grandes, cuyo resplandor se modificaba a capricho de la bruma. Algunas de esas masas mostraban vetas verdes, como si el sulfato de cobre hubiera trazado sus líneas onduladas, y otras, semejantes a enormes amatistas, se dejaban penetrar por la luz. Éstas hacían reverberar los rayos solares sobre las mil caras de sus cristales, y aquéllas, matizadas con los vivos reflejos de lo calcáreo, habrían bastado para construir una ciudad entera de mármol.
Los islotes flotantes aumentaban en número y tamaño a medida que avanzábamos hacia el sur. Los pájaros polares anidaban en ellos por millares. Eran petreles, damieros o pardelas, que nos ensordecían con sus gritos. Algunos, tomando al Nautilus por el cadáver de una ballena, se posaban en él y picoteaban su plancha sonora.
Durante la navegación entre los hielos, el capitán Nemo se mantuvo a menudo en la plataforma, observando atentamente esos parajes desiertos. Yo a veces veía animarse su mirada serena. ¿Se decía a sí mismo que en esos mares polares vedados al hombre él se hallaba en su terreno, señor de aquellos espacios infranqueables? Tal vez. No hablaba ni se movía, y sólo volvía en sí cuando prevalecían sus instintos de piloto. Gobernaba entonces el Nautilus con pericia consumada, evitaba hábilmente chocar con las masas de hielo, algunas de las cuales medían varias millas de largo y entre setenta y ochenta metros de alto. A menudo el horizonte parecía completamente cerrado. A la altura del grado 60 de latitud había desaparecido cualquier paso. Pero el capitán Nemo, buscando con cuidado, no tardaba en encontrar alguna estrecha abertura por la que se deslizaba audazmente, sabiendo, no obstante, que se cerraría tras él.
Así fue como el Nautilus, guiado por mano tan hábil, superó todos los hielos, clasificados, según su forma o tamaño, con una precisión que encantaba a Conseil: icebergs o montañas, ice-fields o campos unidos e ilimitados, drift-ice o hielos flotantes, packs o campos fracturados, llamados palchs cuando son circulares y streams cuando están compuestos por bloques alargados.
La temperatura era bastante baja. El termómetro, expuesto al aire exterior, marcaba de dos a tres grados bajo cero, pero estábamos bien abrigados con pieles costeadas por las focas y los osos marinos. El interior del Nautilus, caldeado regularmente por sus aparatos eléctricos, desafiaba los fríos más intensos. Por otra parte, le hubiera bastado con sumergirse unos cuantos metros para encontrar una temperatura soportable.
Dos meses antes habríamos gozado en esas latitudes de un día perpetuo, pero ya la noche caía durante tres o cuatro horas y, más tarde, arrojaría seis meses de oscuridad sobre aquellas regiones circumpolares.
El 15 de marzo superamos la latitud de las islas New Shetland y Orkney del Sur. El capitán me dijo que antaño numerosas colonias de focas habitaban aquellas tierras, pero los balleneros ingleses y americanos, en su furia destructora, al matar a los adultos y a las hembras preñadas habían dejado tras de sí el silencio de la muerte donde antes reinaba la animación de la vida.
El 16 de marzo, hacia las ocho de la mañana, el Nautilus, siguiendo el meridiano 55, atravesó el Círculo Polar Antártico. Los hielos nos rodeaban por doquier y cerraban el horizonte, pero el capitán Nemo navegaba de un paso a otro, siempre hacia delante.
—Pero ¿adónde va? —pregunté.
—Hacia adelante —respondió Conseil—. Después de todo, cuando ya no pueda ir más lejos se detendrá.
—No me atrevería a jurarlo —respondí.
Para ser sincero, confesaré que la aventurada excursión no me desagradaba. No sabría expresar hasta qué punto me maravillaba la belleza de esas nuevas regiones. Los hielos adoptaban formas soberbias. Aquí, su conjunto formaba una ciudad oriental, con sus minaretes y sus incontables mezquitas. Allá, una ciudad derruida y como desmoronada por un temblor de tierra. Aspectos constantemente variados por los oblicuos rayos del sol, o perdidos en las brumas grises entre los vendavales de nieve. Y, por todas partes, detonaciones, avalanchas y grandes desprendimientos de icebergs que cambiaban el decorado como el paisaje de un diorama.
Si el Nautilus se hallaba sumegido cuando se rompían tales equilibrios, el ruido se propagaba bajo el agua con espantosa intensidad y el derrumbamiento de las masas creaba terribles remolinos hasta en las capas profundas del océano. Entonces el Nautilus se balanceaba y cabeceaba como un barco abandonado a la furia de los elementos.
A menudo, al no ver ninguna salida, yo pensaba que estábamos definitivamente encerrados, pero el capitán Nemo, guiado por su instinto, descubría nuevos pasos al menor indicio. Nunca se equivocaba al observar los finos regueros de agua azulada que surcaban los ice-fields. Por eso yo no dudaba de que él ya había aventurado el Nautilus por los mares antárticos.
Sin embargo, ese día los campos de hielo nos cerraron completamente el camino. No era aún la banquisa, sino vastos ice-fields cimentados por el frío. Ese obstáculo no podía detener al capitán Nemo, que se lanzó contra él con terrible violencia. El Nautilus penetraba como un troquel en la masa friable, dividiéndola entre espantosos crujidos. Era el antiguo ariete propulsado por una potencia infinita. Los trozos de hielo, proyectados a gran altura, volvían a caer en forma de granizo a nuestro alrededor. Nuestro aparato abría un canal por su sola fuerza de propulsión. A veces, llevado por su impulso, subía al bloque de hielo y lo aplastaba bajo su peso, o, momentáneamente engullido por la masa helada, la dividía con un simple movimiento de cabeceo que producía grandes desgarraduras.
Fuertes aguaceros nos azotaron aquellos días y, debido a las brumas espesas, no hubiéramos podido vernos de un extremo a otro de la plataforma. El viento cambiaba bruscamente de dirección. La nieve se acumulaba en capas tan duras que había que romperla a golpe de pico. Sometido a una temperatura de cinco grados bajo cero, el exterior del Nautilus se cubría de hielo. No se habría podido maniobrar un aparejo, pues los extremos de los cabos se hubiesen enganchado en el cuello de las poleas. Sólo un barco sin velas y movido por un motor eléctrico que no necesitara carbón podría afrontar tan altas latitudes.
En esas condiciones, el barómetro se mantuvo generalmente muy bajo y cayó incluso hasta los 73º 5´. Las indicaciones de la brújula no ofrecían ya ninguna garantía y sus agujas, enloquecidas, marcaban direcciones contradictorias al acercarse al polo magnético meridional, que no hay que confundir con el sur del planeta. En efecto, según Hansten, dicho polo está situado a unos 70º de latitud y a 130º de longitud o, de acuerdo con las observaciones de Duperrey, a 135º de longitud y a 70º 30´ de latitud. Así pues, había que realizar numerosas observaciones en los compases situados en diferentes partes del barco y hacer la media. Pero a menudo se determinaba por aproximación la ruta recorrida, método poco fiable entre aquellos pasajes sinuosos cuyos puntos de referencia cambian sin cesar.
Finalmente, el 18 de marzo, tras veinte asaltos inútiles, el Nautilus quedó definitivamente inmovilizado. Ya no eran streams, ni palchs ni ice-fields, sino una interminable e inmóvil barrera formada por montañas unidas entre sí.
—¡La banquisa! —dijo el canadiense.
Comprendí que para Ned Land, como para todos los navegantes que nos habían precedido, aquél era el obstáculo infranqueable. El capitán Nemo, aprovechando que el sol salió un instante a mediodía, pudo determinar con bastante exactitud nuestra posición, que era de 51º 30´ de longitud y 67º 39´ de latitud meridional, un punto muy avanzado de las regiones antárticas.
Del mar, de su superficie líquida, no quedaba el menor rastro. Bajo el espolón del Nautilus se extendía una vasta llanura agitada, abarrotada de bloques confusos, con el desorden caprichoso que caracteriza la superficie de un río poco antes del deshielo, pero en proporciones gigantescas. Aquí y allá, picos agudos, finas agujas que se elevaban a alturas de hasta doscientos metros; más lejos, una serie de acantilados tallados a pico y revestidos de tintes grisáceos, enormes espejos que reflejaban algunos rayos de sol medio ahogados en las brumas. Y en aquella naturaleza desolada, un silencio salvaje, apenas roto por el aleteo de los petreles o las pardelas. Todo, hasta el ruido, estaba congelado.
Así pues, el Nautilus tuvo que detener su audaz incursión por los campos de hielo.
—Señor —me dijo aquel día Ned Land—, si su capitán sigue avanzando…
—¿Qué?
—Será un héroe.
—¿Por qué, Ned?
—Porque nadie puede franquear la banquisa. Él es poderoso pero, por todos los diablos, no más que la naturaleza, y donde esta pone límites hay que detenerse, se quiera o no.
—Sí, Ned, y, sin embargo, me habría gustado saber qué hay detrás de la banquisa. No hay nada que me irrite más que un muro.
—El señor tiene razón —dijo Conseil—. Los muros sólo se han inventado para exasperar a los sabios. No debería haber muros en ninguna parte.
—¡Bah! —exclamó el canadiense—. Ya sabemos lo que hay detrás de la banquisa.
—¿Qué hay? —le pregunté.
—Hielo y más hielo.
—Usted está seguro, Ned, pero yo no. Por eso me gustaría ir a verlo.
—Pues bien, profesor —respondió el canadiense—, renuncie a esa idea. Ha llegado hasta la banquisa, lo que ya es bastante, y no irá más allá, como tampoco su capitán Nemo, ni su Nautilus. Lo quiera él o no, regresamos al norte, es decir, a los países de gente civilizada.
Debo reconocer que Ned Land tenía razón y, mientras los barcos no estén hechos para navegar sobre los campos de hielo, tendrán que detenerse ante la banquisa.
En efecto, pese a sus esfuerzos y a los poderosos medios empleados para romper los hielos, el Nautilus se vio reducido a la inmovilidad. Normalmente, quien no puede ir más lejos siempre tiene la opción de volver sobre sus pasos. Pero allí retroceder era tan imposible como avanzar, pues los pasos se habían cerrado tras de nosotros y, por poco que nuestro aparato permaneciera parado, no tardaría en quedar bloqueado. Eso fue lo que ocurrió hacia las dos de la tarde, cuando empezaron a formarse los primeros hielos sobre sus costados con sorprendente rapidez. Tuve que admitir que el comportamiento del capitán Nemo era más que imprudente.
En ese momento me hallaba en la plataforma. El capitán, que observaba la situación desde hacía algunos instantes, me dijo:
—¿Qué opina, profesor?
—Creo que estamos atrapados, capitán.
—¡Atrapados! ¿Por qué piensa eso?
—Porque no podemos ir hacia adelante ni hacia atrás ni a ningún lado. Esto, creo yo, es lo que se llama «estar atrapados», al menos en los continentes habitados.
—Entonces, señor Aronnax, usted cree que el Nautilus no podrá liberarse.
—Difícilmente, capitán, pues la estación está demasiado avanzada para contar con el deshielo de las placas.
—Ay, profesor, nunca cambiará —respondió, irónico, el capitán Nemo—. Sólo ve trabas y obstáculos. Pues yo le digo que el Nautilus no sólo se liberará, sino que irá aún más lejos.
—¿Más al sur? —pregunté, mirando al capitán.
—Sí, señor. Al Polo.
—¡Al Polo! —exclamé, sin poder reprimir un gesto de incredulidad.
—Sí —respondió fríamente el capitán—, al Polo Antártico, a ese punto desconocido donde se cruzan todos los meridianos del globo. Ya sabe que con el Nautilus hago lo que quiero.
Sí, lo sabía. Sabía que él era un hombre audaz hasta la temeridad, pero, vencer los obstáculos que infestan el Polo Sur, más inaccesible que ese Polo Norte aún no alcanzado por los más intrépidos navegantes, ¿no era una empresa absolutamente insensata, que sólo la mente de un loco podía concebir?
Se me ocurrió preguntar al capitán Nemo si ya había visto ese Polo nunca pisado por ningún ser humano.
—No, señor —me respondió—. Lo descubriremos juntos. Allí donde otros han fracasado yo no fracasaré. Nunca he llevado mi Nautilus tan lejos por los mares australes, pero, se lo repito, irá aún más lejos.
—Quiero creerle, capitán, y le creo —le dije, con tono un tanto irónico—. ¡Adelante! ¡No hay obstáculos que puedan detenernos! ¡Rompamos el banco de hielo! Hagámoslo saltar y, si resiste, demos alas al Nautilus para que pase por encima.
—¿Por encima, profesor? —respondió tranquilamente el capitán Nemo—. Más bien por debajo.
—¡Por debajo! —exclamé.
La súbita revelación de los planes del capitán Nemo acababa de iluminar mi mente, y comprendí que las maravillosas cualidades del Nautilus iban a servirle nuevamente en su sobrehumana empresa.
—Veo que empezamos a entendernos, profesor —dijo el capitán, con una media sonrisa—. Ya vislumbra la posibilidad (yo diría el éxito) de esta tentativa. Lo que es impracticable con un barco común resulta fácil con el Nautilus. Si un continente emerge en el Polo, se detendrá ante ese continente, pero si, por el contrario, está bañado por el mar libre, irá hasta el mismo Polo.
—Cierto —dije, siguiendo el razonamiento del capitán—. Si la superficie del mar se halla solidificada por los hielos, sus capas inferiores están libres, por esa razón providencial que ha puesto en un grado superior al de la congelación el máximo de densidad del agua marina. Si no me equivoco, la relación entre la parte sumergida y parte emergida de la banquisa es de cuatro a uno, ¿no?
—Poco más o menos, profesor. Por cada pie que los icebergs sobresalen del mar, hay tres por debajo. Pues bien, puesto que estas montañas de hielo no superan los cien metros de altura, no tienen más de trescientos metros sumergidos. ¿Y qué son trescientos metros para el Nautilus?
—Nada.
—Incluso podrá ir a buscar a más profundidad la temperatura uniforme de las aguas marinas, y allí desafiaremos impunemente los treinta o cuarenta grados de frío de la superficie.
—Cierto, muy cierto —respondí, animándome.
—La única dificultad —prosiguió el capitán— será permanecer varios días sumergidos sin renovar nuestra reserva de aire.
—¿Y eso es todo? —repliqué—. El Nautilus tiene grandes depósitos. Los llenaremos y nos propocionarán todo el oxígeno que necesitemos.
—Bien pensado, señor Aronnax —respondió sonriendo el capitán—. Pero, para que no pueda acusarme de temerario, le planteo de antemano todas mis objeciones.
—¿Tiene alguna más?
—Sólo una. Si hay mar en el Polo Sur, es posible que esté completamente congelado y, por lo tanto, que no podamos subir a su superficie.
—Olvida usted que el Nautilus está armado con un temible espolón. ¿Acaso no podríamos lanzarlo diagonalmente contra los campos de hielo, que se abrirían por el impacto?
—Vaya, profesor, veo que hoy no le faltan ideas.
—Además —añadí, con más entusiasmo si cabe—, ¿por qué no habríamos de encontrar mar libre en el Polo Sur, igual que en el Polo Norte? Los polos del frío y los polos terrestres no coinciden ni en el hemisferio austral ni en el boreal y, hasta que se demuestre lo contrario, debemos suponer la existencia de un continente o de un océano libre de hielo en esos dos puntos de la superficie.
—Yo también lo creo, señor Aronnax —respondió el capitán Nemo—. Únicamente le hago notar que, tras haber hecho tantas objeciones a mi plan, ahora me abruma con argumentos a favor.
El capitán tenía razón. ¡Había llegado a superarle en audacia! Era yo quien lo arrastraba al Polo. Lo adelantaba y le dejaba atrás… Pero no, ¡pobre ingenuo! El capitán Nemo sabía mejor que tú los pros y los contras de aquello y se divertía viéndote arrastrado a las fantasías de lo imposible.
Entre tanto, no había perdido un instante. A una señal suya apareció el segundo. Ambos intercambiaron unas palabras en su incomprensible lengua y, fuera porque el segundo había sido advertido previamente o porque el plan le pareció realizable, no mostró sorpresa alguna. Pero por impasible que fuese, no lo fue tanto como Conseil cuando le anuncié nuestra intención de avanzar hasta el Polo Sur. Recibió la noticia con un «como guste el señor», y eso fue todo. En cuanto a Ned Land, nunca he visto un encogimiento de hombros como el del canadiense.
—Mire, señor, usted y su capitán me dan lástima.
—Pero iremos al Polo, Ned.
—Es posible, pero no regresarán.
Y Ned Land se metió de nuevo en su camarote, «para no hacer una locura», como me dijo al salir.
Los preparativos de la audaz empresa acababan de empezar. Las poderosas bombas del Nautilus comprimían el aire en los depósitos y lo almacenaban a una presión muy alta. Hacia las cuatro, el capitán me anunció que iban a cerrarse las escotillas de la plataforma. Eché un último vistazo a la espesa banquisa que íbamos a franquear. El tiempo estaba despejado, la atmósfera bastante pura y hacía mucho frío, doce grados bajo cero, pero, al haber amainado el viento, la temperatura no resultaba insoportable.
Una decena de hombres subió a los costados del Nautilus y, armados con picos, rompieron el hielo acumulado en su carena, que pronto quedó libre. La operación se ejecutó rápidamente, pues la primera capa de hielo aún era fina. Nos metimos en el barco. Los depósitos habituales se llenaron del agua que se había mantenido líquida en la flotación y el Nautilus no tardó en sumergirse.
Me situé en el salón junto a Conseil. Contemplábamos a través del cristal las capas inferiores del océano austral. El termómetro iba subiendo y la aguja del manómetro se desviaba sobre el cuadrante.
A unos trescientos metros, tal como había previsto el capitán Nemo, flotábamos ya bajo la superficie ondulada de la banquisa. Pero el Nautilus se sumergió aún más, hasta alcanzar una profundidad de ochocientos metros. La temperatura del agua, de doce grados en la superficie, allí no superaba los once. Ya se habían ganado dos grados. No hará falta decir que la temperatura del Nautilus, elevada por sus aparatos de calefacción, se mantenía mucho más alta, y todas las maniobras se ejecutaban con extraordinaria precisión.
—Pasaremos —dijo Conseil.
—Cuento con ello —respondí con profunda convicción.
Bajo el mar libre, el Nautilus había tomado directamente el camino del Polo, sin apartarse del meridiano 52. De 67º 30´ a 90º quedaban veintidós grados y medio por recorrer, es decir, poco más de quinientas leguas. El Nautilus adoptó una velocidad media de veintiséis millas por hora, la misma que un tren expreso. De mantenerla, le bastarían cuarenta horas para llegar al Polo.
La novedad de la situación nos mantuvo a Conseil y a mí frente al cristal del salón durante buena parte de la noche. El mar, iluminado por la irradiación eléctrica del fanal, parecía desierto. Los peces no permanecían en esas aguas prisioneras en las que sólo encontraban un paso del océano Antártico al mar libre del Polo. Avanzábamos con rapidez, a juzgar por los temblores del largo casco de acero.
Hacia las dos de la mañana fui a tomarme unas horas de descanso. Conseil hizo lo propio. Al atravesar las crujías no encontré al capitán Nemo y supuse que seguía en la cabina del timonel.
Al día siguiente, 19 de marzo, a las cinco de la mañana, volví a mi puesto en el salón. La corredera eléctrica me indicó que se había reducido la velocidad del Nautilus, que en ese momento estaba subiendo a la superficie, pero con prudencia, vaciando lentamente sus depósitos.
El corazón me latía con fuerza. ¿Emergeríamos para encontrar la atmósfera libre del Polo?
No. Un choque me indicó que el Nautilus había golpeado la superficie inferior de la banquisa, todavía muy espesa, a juzgar por el ruido sordo que produjo. En efecto, la habíamos «tocado», por emplear la expresion marina, pero en sentido inverso y a mil pies de profundidad, lo que suponía que había dos mil pies de hielo por encima de nosotros, mil de ellos sobre la superficie del agua. Por lo tanto, la banquisa tenía una altura superior a la que habíamos calculado en sus bordes, circunstancia esta poco tranquilizadora.

Durante aquel día, el Nautilus repitió varias veces el mismo experimento, y siempre terminaba por chocar contra la muralla que hacía de techo. En algunos momentos la encontró a novecientos metros, lo que indicaba mil doscientos metros de espesor, doscientos de los cuales se elevaban sobre la superficie del océano, el doble de su altura en el momento en que el Nautilus se había sumergido.
Anoté cuidadosamente las diversas profundidades y obtuve así el perfil submarino de la cordillera que se extendía bajo las aguas.
Por la noche no se había producido ningún cambio en nuestra situación. El mismo hielo entre cuatrocientos y quinientos metros de profundidad. La disminución era evidente, pero ¡qué espesor aún entre nosotros y la superficie del océano!
Eran las ocho, y hacía cuatro horas ya que debería haberse renovado el aire en el interior del Nautilus, según la rutina diaria a bordo. Sin embargo, yo no sufría demasiado, aunque el capitán Nemo aún no hubiera pedido a sus depósitos un suplemento de oxígeno.
Dormí mal aquella noche. Asaltado alternativamente por el miedo y la esperanza, me levanté varias veces. Los tanteos del Nautilus continuaron. Hacia las tres de la mañana, observé que la superficie inferior de la banquisa se hallaba solamente a cincuenta metros de profundidad. Así pues, cincuenta pies nos separaban de la superficie. La banquisa se convertía nuevamente en un ice-field y la montaña en una llanura.
Yo no apartaba la vista del manómetro. Continuábamos ascendiendo, siguiendo por una diagonal la superficie resplandeciente que brillaba bajo los rayos eléctricos. La banquisa se rebajaba por arriba y por abajo en rampas alargadas y se iba reduciendo de milla en milla.
Finalmente, a las seis de la mañana de aquel memorable 19 de marzo, se abrió la puerta del salón y apareció el capitán Nemo.
—¡Mar libre! —me dijo.

